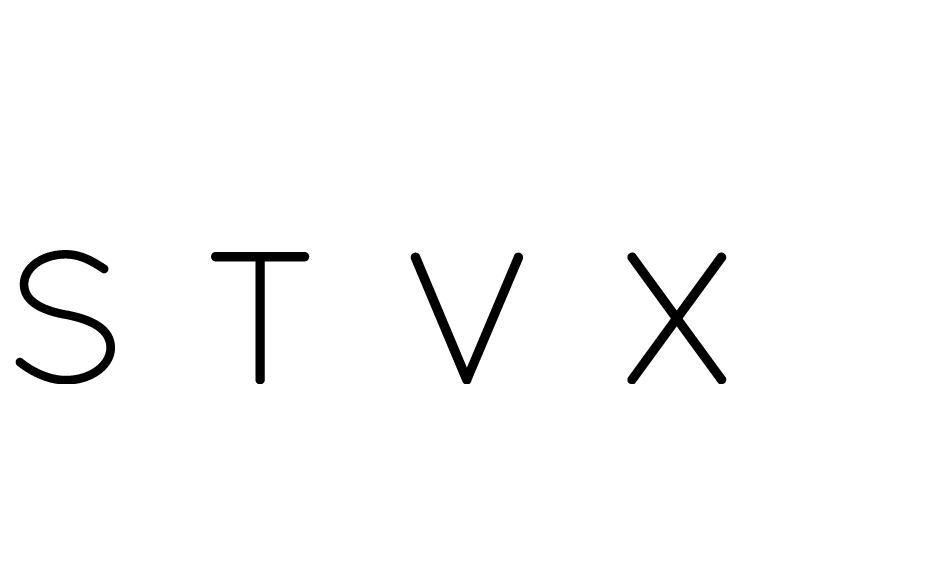Propietario a fuerza de muchas batallas comerciales y de a puños de un generoso bergantín, el capitán de mi historia solía pegar cartelitos de “se solicitan marineros para expedición comercial al África” en la puertas de las tabernas de un puerto de Oporto, en Portugal.
Cada primavera, el tráfico legal e ilegal de mercancías de inimaginables variedades convertía los puertos marítimos del mundo conocido en circos animados colmados de prisa, tumultos, negociaciones acaloradas y transacciones economías precipitadas y en desborde.
Era el mejor tiempo para que una embarcación se rentase a trasladar productos, bajo la premisa de engordar los bolsillos de los navegantes libres.
Nuestro capitán entrevistaba una o dos semanas antes de aventurarse a la mar a una treintena de aspirantes que, con todo y sus resacas a cuestas, acudían al llamado del empleo provisional prometido en las papeletas adheridas en los postes de los malecones o en las barras de las cantinas, pero siempre -siempre- a la altura de sus ojos.
De todos estos hombres en buena edad de desempeñar las extenuantes tareas de una nave en altamar, quedarían seleccionados diez o quince que garantizaran, al menos a primera vista, un aceptable estado de salud, fuerza y destreza en sus enteras y multi tatuadas cuatro extremidades.
Pero al paso de los años la frustración le iba robando el sueño y la paz al protagonista, al mirar cómo su tripulación -escogida con el mejor de los cuidados, según la metodología arriba expuesta- no sólo no le respondía con el vigor suficiente (al grado de tener que ser él mismo quien terminara por arremangarse la camisa para trasladar las mercancías de un lado a otro de la cubierta), sino que además de todo ello se acrecentara año con año la suma de mermas del negocio de transporte, a razón del robo hormiga que sistemáticamente se implementaba por parte de las bandillas de fulanos que se agrupaban y asociaban -por humana naturaleza- en los viajes de tantas semanas, en ese aislamiento que sólo el mar promueve cuando se interna uno en él.
Después de dos décadas de probar dicho sistema de reclutamiento, teniendo siempre el mismo nefasto resultado, el capitán optó por no dejar las cartulinas adheridas afuera de las cantinas, sino -más bien- penetrar personalmente en ellas.
Comenzó a hacer sus entrevistas con trago en mano, implementando observaciones cautelosas que duraban todas las noches de semanas enteras. Fue conociendo una a una las mesas de los parroquianos más asiduos, y escuchando las aventuras de todos los marineros que a ellas acudían. Se fue amigando de los líderes más lírica y célebremente connotados, y apostó hasta perder -alevosamente- ahorros que destinó para comprender (cual proyecto de ciencias) el comportamiento de los hombres cuando están en juego simultáneo las reacciones que irremediablemente dejan la victoria y la derrota cuando se les encara en una sola mano de baraja.
Tal método le ocupó cuatro meses previos a la partida de su primer cargamento de mercancías. A pesar de haber mermando su salud significadamente, a fuerza de excederse en cantidades de licor y muy pocas horas de sueño según sus estándares normales, aprendió a detectar en el estado más puro los valores esenciales que buscaba en sus acompañantes de aventura.
La lealtad, el esfuerzo, el compromiso y la compasión emanaban espontáneamente ante la inminente confianza nacida entre parrandas, con sólo mirarles a los ojos y brindar.
También aprendió que nadie es perfecto, y que mejor sería en adelante calcular la merma previamente para repartirla equitativa entre todos estos hoscos tripulantes de la nave, para así provocar en silencio que ellos mismos se cuidaran las espaldas de algún vival interno que quisiera llevarse más de lo acordado.
Y fue así que el capitán se dedicó a partir de entonces a conducir a buen puerto y tranquilamente su navío.
Alberto Sánchez López / Arquitecto & Partner STVX